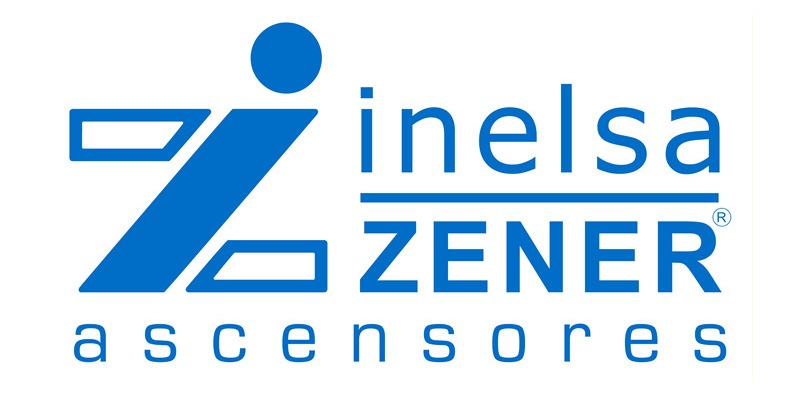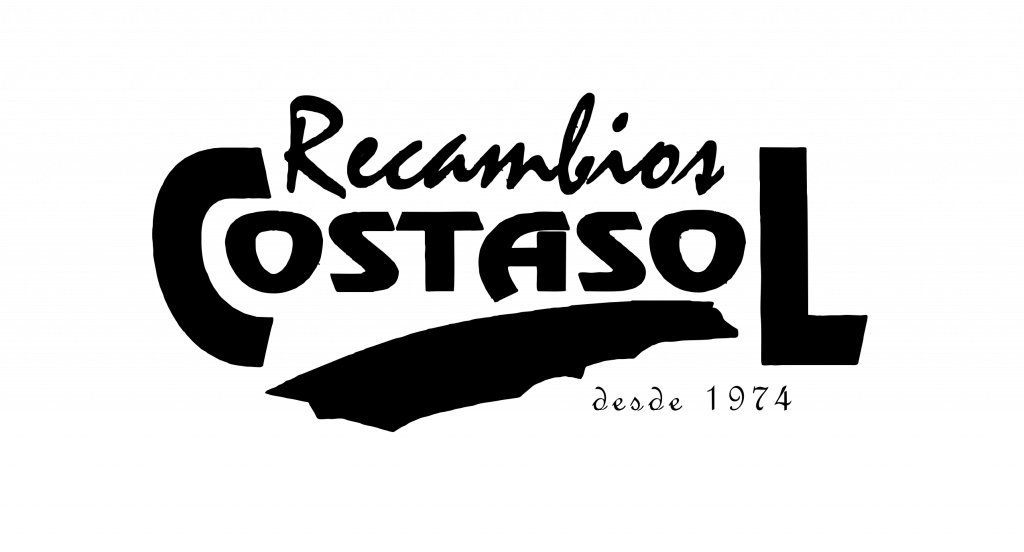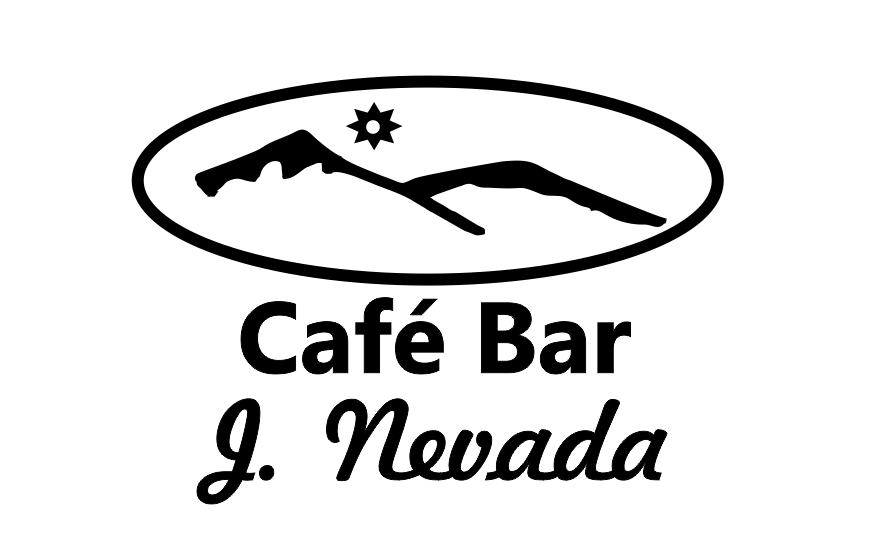En el fútbol y en la vida, hoy todo es urgencia. Se abusa del concepto a vida o muerte. Se vende cada partido como trascendente, como definitivo, como concluyente. El del Jaén, lo parecía. La victoria fue una bocanada de oxígeno, restableciendo las constantes vitales y confirmando la buena racha. Los que hemos visto a nuestro club morir, sabemos desde entonces, que un partido es simplemente eso; un partido. El fútbol es un sentimiento, un deporte, un espectáculo, un negocio. El fútbol es sobre todas esas cosas; vida. La muerte es otra cosa. La primera vez que me tocó de cerca era aún pequeño. Mi abuela que llevaba unos meses en el hospital por una trombosis, murió cuando tenía 9 años. Ni la vi en el hospital, ni en el tanatorio ni en el cementerio. Mis padres decidieron guardarse ese doloroso secreto. No tengo ningún reproche. Recuerdo que me quedé dos días y una noche en casa de Ignacio, amigo y compañero del colegio. Sus padres Miguel y Cati siempre estuvieron cuando lo necesitamos. Su casa era como cruzar bajo los neones de Shibuya o jugar al videojuego de moda en Akihabara. La extrema modernidad dentro de un barrio humilde. El primer libro de educación sexual con viñetas ilustrativas. El primer aire acondicionado. La primera ducha hidromasaje. El primer DVD. El primer Dolby Surround que estrenamos, una tarde de lluvia, con el directo de Extremoduro del “Yo, minoría absoluta”. ¿Cuánto más necesito para ser yo, yo, yo?
El parque de La Hormiguita
Ignacio y su primo Jose Antonio estaban en mi clase. Eran hijos de los dueños de La Hormiguita. Un quiosco-bar de frituras de pescado y tapas de toda la vida con el triunvirato lomo-hamburguesa-pincho de cabecera. Siempre me fascinó su nombre. Aún recuerdo lo ingenioso que me sonaba cuando mi madre me explicó que venía de los inicios del negocio. Entonces solo abría en el periodo estival y sus dueños, como las hormigas, tenían que trabajar todo el verano para vivir en invierno a resguardo. El parque de La Hormiguita es el eje de coordenadas de mi infancia. Ha visto mis mejores goles y mis peores tardes. Allí cambiaba cromos de La Liga, buscaba chapas que decorar con la indumentaria de cualquier equipo y jugaba al fútbol a todas horas. Antes del colegio. En el recreo. Al salir de clase. Cartones de zumo y mochilas. Mi cole era tan pequeño que no tenía patio propio. Era tan inflexible que jamás permitió balones. En ese parque está mi patria, mi niñez idealizada. Mi inocencia y mi felicidad más plena. Se forjaron allí ideales y sueños, con el escozor de los raspones en las rodillas. Cuántas lecciones he aprendido en esas baldosas. Mi padre me riñó con dureza la vez que volví llorando por haber perdido. A partir de ahí, siempre procuré secarme las lágrimas antes de subir a casa. Aún no sabía que ni el Madrid con todas sus estrellas, gana siempre; que tenemos que convivir con la derrota. Ahí aprendí que mañana tienes la posibilidad de revancha.

Salto mortal
La tarde se reservaba para los partidos de Champions. Te medías a niños de todo el barrio con alumbrado público y un balón reglamentario. Modesto pero redondo. Cuántas pelotas hemos sacado del parque con nuestros Skaters “DelMe” y cuántas veces arriesgamos la vida para evitar que acabaran bajo las ruedas de un coche. No existía por entonces el VAR para entrar en los goles dudosos que se invalidaban como “Alta”. Echo de menos el “Se Vale” como lenguaje oficial. Echar a los chinos. Tirar paredes con la baranda. La zurda de mi padre. Pedirme a Bebeto para imitar su celebración en el Mundial. El no tener que elegir qué hacer ni consultar la agenda de ocio cultural, las dudas se desvanecen si se puede jugar un partido. La tarde que mi vecino del noveno piso se suicidó, saltando al vacío desde su balcón, estaba jugando al fútbol. Esa fue la primera vez que vi un muerto. Mis padres, en esa ocasión, no llegaron a tiempo para impedirlo. La escena no consiguió impresionarme. Vi un señor mayor dormido. Con la camisa abierta y una enorme barriga. Haciendo el ángel sobre el asfalto. Recuerdo que se le había roto la costura de los pantalones por la entrepierna y se le veían los calzoncillos. No había sangre ni dignidad en ese bodegón macabro. “Está reventado por dentro” dijo alguien. Intuí la dimensión de la escena al ver a una niña envuelta en lágrimas con alaridos que me sobrecogieron y un recogedor en la mano. Una muerte sin épica, calcárea, seca. Mi padre me sacó de ahí de forma abrupta: “¿Qué haces aquí – gritó enfurecido – Anda y tira pa’la casa”. No entendí qué había hecho mal, nunca fui de abandonar al equipo antes de tiempo.

Jeringuillas y condones
La Hormiguita de los padres de Ignacio y Jose Antonio era el palco VIP de ese parque. Solo el día que pagabas la entrada más cara podías permitirte un bocadillo de Lomo al Oporto en sus taburetes negros. Ignacio y Jose Antonio jugaban en casa y tenían barra libre. Todos buscábamos en el mercado invernal, colocar un descarte de un insulso bocadillo de chorizo o mantequilla. Aún a sabiendas de que el intercambio era desventajoso, te lo concedían, fijando los dedos para contener el bocado. Tampoco había que abusar. Era aceptar la cesión de ese canterano que nunca llega a despuntar por tu estrella consagrada. Esos bocadillos movieron sobornos y escándalos de amaños. Ningún juez entró a comprobarlo y hoy debe haber ya prescrito. Los partidos solo acababan cuando el dueño del balón era reclamado para la cena. Entonces nos íbamos a ensayar jugadas cada uno a su cama. Mientras dormíamos, ese parque se poblaba de yonkis y prostitutas. Aparecían de noche, entre las sombras, como espíritus fantasmales y burlones, dejando un rastro de condones y jeringuillas como prueba de existencia ante los más incrédulos. Yo desconocía el uso de esos objetos pero sabía que, como la tumba de un faraón egipcio, encerraban una maldición secreta que podía desatarse solo con tocarlos. Eran los años 90 y la palabra SIDA despertaba un miedo atávico y profundo.

Dos jóvenes desaparecidos
“Buscan a dos jóvenes desaparecidos en un barco en la costa de Almería”. Primera plana en diarios locales y diversas reseñas en los medios nacionales. «Se fueron a pescar y no supimos nada más de ellos”. La verdad se fue racionando como carnaza a través de las redes sociales. La embarcación de recreo resultó ser una lancha neumática con dos motores de 150 Cv. Se les perdió la pista al sureste de la isla de Alborán, cerca de la frontera marítima con Marruecos y Argelia. Antecedentes penales por tráfico de drogas, estancias en la cárcel. Por un grupo de Whatsapp me entero a los cuatro días que uno de los desaparecidos es Jose Antonio Muñoz López. Nunca olvidas los dos apellidos de tus compañeros de clase. Le había perdido la pista hace años. Sabía de sus turbias incursiones en los recovecos de la legalidad. Al día siguiente apareció su cuerpo sin vida en Cabo de Gata. La distancia hizo que sintiera la pena justa. Me vino a la memoria el salón a oscuras de su abuela y una PlayStation con el Resident Evil pirata. Era la primera vez que un videojuego nos aterrorizaba tanto como una película de miedo. Recuerdo jugar contra él en el torneo del ISS Pro que se organizó en el colegio. Creo que me ganó. Siempre fue buen chico. Compartía su bocadillo. Muchas veces estuvo en mi equipo. Cuando eres niño, no te imaginas que la vida es tan jodida. Corre el rumor que también ha muerto su tío, el padre de Ignacio, que sufría de problemas pulmonares. La tragedia se cierne sobre La Hormiguita y el barrio se pliega sobre sí mismo, encriptando las respuestas. El partido contra el Jaén no era, ni mucho menos, a vida o muerte. Eso solo lo vivimos una vez, hace años, tras el pitido final contra el Écija. Hay una niña de pocos meses que no conocerá a su padre y otra de pocos años, obligada a desentrañar qué implicaciones tiene la no existencia. Hay un parque en silencio donde ya no juegan los niños y un montón de recuerdos aparcados para siempre. Descansad en paz Miguel y Jose Antonio Muñoz.
Autor
Jose Manuel Torrente